La herencia y la trama

Es una sala de baile (o un sótano habilitado a esos fines) en algún lugar de España en los años ochenta. Suena la música de esa época, los chicos y chicas que toman, bailan y ríen llevan la ropa del momento, los cortes de pelo, las chaquetas negras, el maquillaje con toques new wave. La escena podría ser realista, pero no lo es. En un momento, una sábana blanca cubre a uno de los bailarines, que se queda congelado, rígido como un fantasma. Luego hay otra sábana, y otra y otra. Al cierre, todos los cuerpos jóvenes, en ese lugar de fiesta joven, se han transmutado en una suerte de sombra indecible, sólida: no se mueven, no tienen rostro, no poseen nombre. Pero ocupan un lugar.
Romería, la última película de la directora Carla Simón (la misma que se alzó con el Oso de Oro en la Berlinale de 2022 con Alcarràs) inauguró Espanoramas, el festival de cine español que cada año ofrece estrenos y joyas de la cinematografía de ese origen, y que cierra hoy, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, con la proyección de Los destellos, de Pilar Romero y Las líneas de Wellington, de Valeria Sarmiento.
Todos los cuerpos jóvenes, en ese lugar de fiesta joven, se han transmutado en una suerte de sombra indecible, sólida: no se mueven, no tienen rostro, no poseen nombre. Pero ocupan un lugar
Pero vuelvo a Romería, que es mucho más que la escena alegórica que intenté describir más arriba. Atravesada por elementos autobiográficos, la película sigue los pasos de Marina (Llúcia Garcia), una joven que perdió a sus padres de muy chica, se crio en Barcelona en un hogar adoptivo, y que ahora viaja a Vigo, en busca de la familia de su padre biológico. Marina sueña con, alguna vez, ser cineasta. De a ratos, el film alterna sus imágenes con las que el personaje captura desde su pequeña cámara digital. De igual modo, la trama irá soltando –gota a gota, como si nos salpicara el Cantábrico que se entrevera en todo el film– los elementos de una historia familiar construida en torno de un silencio denso como una roca. Marina, en cierto modo, anda despojada. Busca un nombre, el de su padre. Está abierta a todas las respuestas, por momentos enredadas y contradictorias, que la esquiva memoria de sus parientes le va aportando. Ancla la búsqueda en dos sostenes: el diario de su madre catalana, escrito en los mismos lugares que ella ahora recorre, y la camarita con la que los filma. De algún modo, ella irá armando su propio diario, donde apuntará –como lo marca un intertítulo de la película–: “¿Llevar la misma sangre te hace de la misma familia?”.
Marina sabe que su madre y su padre se enamoraron en los años ochenta, que se amaron entre el mismo oleaje en el que ahora ella se zambulle con sus recién descubiertos primos, que en algún momento la madre quedó embarazada. Pero para ese entonces, la heroína –contracara sombría de la alegre “movida” ochentosa– ya se había adueñado de los cuerpos de ambos. Pronto los dos morirían de VIH-Sida, como tantos otros adictos al “caballo”. Marina sabe que sus padres son dos de los fantasmas congelados en la secuencia sutilmente onírica de la sala de baile. Lo que terminará descubriendo es el modo feroz en que muchas de esas existencias, consideradas vergonzosas, fueron borradas de los álbumes familiares.
Romería podría haber sido una película ominosa; el arte de su directora logra (como ya lo hiciera en Alcarràs) imprimirle una vitalidad tan luminosa como los cielos de verano que, evidentemente, le gusta filmar. Marina arrancará la sábana que cubre la historia de sus padres. Reconstruirá la tragedia, pero también restaurará el núcleo de amor y hambre de vida que la hizo llegar a este mundo. Así como habla con su familia adoptiva en catalán, se presta al gallego en Vigo y escucha el hondo flamenco que adoraban sus padres, tejerá, con hilos diversos, su propia red: la particular trama –hecha de desgarros, múltiples voces, silencios y heridas– con la que cada quien tramita la herencia que toca.
Es una sala de baile (o un sótano habilitado a esos fines) en algún lugar de España en los años ochenta. Suena la música de esa época, los chicos y chicas que toman, bailan y ríen llevan la ropa del momento, los cortes de pelo, las chaquetas negras, el maquillaje con toques new wave. La escena podría ser realista, pero no lo es. En un momento, una sábana blanca cubre a uno de los bailarines, que se queda congelado, rígido como un fantasma. Luego hay otra sábana, y otra y otra. Al cierre, todos los cuerpos jóvenes, en ese lugar de fiesta joven, se han transmutado en una suerte de sombra indecible, sólida: no se mueven, no tienen rostro, no poseen nombre. Pero ocupan un lugar.Romería, la última película de la directora Carla Simón (la misma que se alzó con el Oso de Oro en la Berlinale de 2022 con Alcarràs) inauguró Espanoramas, el festival de cine español que cada año ofrece estrenos y joyas de la cinematografía de ese origen, y que cierra hoy, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, con la proyección de Los destellos, de Pilar Romero y Las líneas de Wellington, de Valeria Sarmiento.Todos los cuerpos jóvenes, en ese lugar de fiesta joven, se han transmutado en una suerte de sombra indecible, sólida: no se mueven, no tienen rostro, no poseen nombre. Pero ocupan un lugarPero vuelvo a Romería, que es mucho más que la escena alegórica que intenté describir más arriba. Atravesada por elementos autobiográficos, la película sigue los pasos de Marina (Llúcia Garcia), una joven que perdió a sus padres de muy chica, se crio en Barcelona en un hogar adoptivo, y que ahora viaja a Vigo, en busca de la familia de su padre biológico. Marina sueña con, alguna vez, ser cineasta. De a ratos, el film alterna sus imágenes con las que el personaje captura desde su pequeña cámara digital. De igual modo, la trama irá soltando –gota a gota, como si nos salpicara el Cantábrico que se entrevera en todo el film– los elementos de una historia familiar construida en torno de un silencio denso como una roca. Marina, en cierto modo, anda despojada. Busca un nombre, el de su padre. Está abierta a todas las respuestas, por momentos enredadas y contradictorias, que la esquiva memoria de sus parientes le va aportando. Ancla la búsqueda en dos sostenes: el diario de su madre catalana, escrito en los mismos lugares que ella ahora recorre, y la camarita con la que los filma. De algún modo, ella irá armando su propio diario, donde apuntará –como lo marca un intertítulo de la película–: “¿Llevar la misma sangre te hace de la misma familia?”.Marina sabe que su madre y su padre se enamoraron en los años ochenta, que se amaron entre el mismo oleaje en el que ahora ella se zambulle con sus recién descubiertos primos, que en algún momento la madre quedó embarazada. Pero para ese entonces, la heroína –contracara sombría de la alegre “movida” ochentosa– ya se había adueñado de los cuerpos de ambos. Pronto los dos morirían de VIH-Sida, como tantos otros adictos al “caballo”. Marina sabe que sus padres son dos de los fantasmas congelados en la secuencia sutilmente onírica de la sala de baile. Lo que terminará descubriendo es el modo feroz en que muchas de esas existencias, consideradas vergonzosas, fueron borradas de los álbumes familiares.Romería podría haber sido una película ominosa; el arte de su directora logra (como ya lo hiciera en Alcarràs) imprimirle una vitalidad tan luminosa como los cielos de verano que, evidentemente, le gusta filmar. Marina arrancará la sábana que cubre la historia de sus padres. Reconstruirá la tragedia, pero también restaurará el núcleo de amor y hambre de vida que la hizo llegar a este mundo. Así como habla con su familia adoptiva en catalán, se presta al gallego en Vigo y escucha el hondo flamenco que adoraban sus padres, tejerá, con hilos diversos, su propia red: la particular trama –hecha de desgarros, múltiples voces, silencios y heridas– con la que cada quien tramita la herencia que toca. Cultura




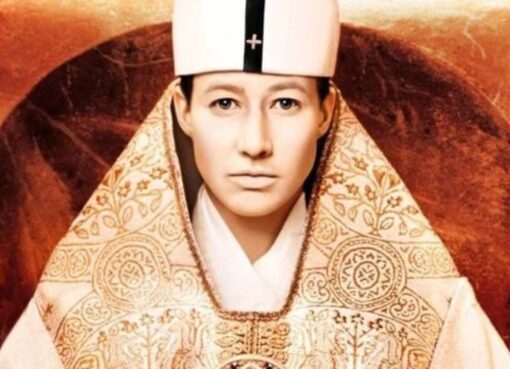
Leave a Comment